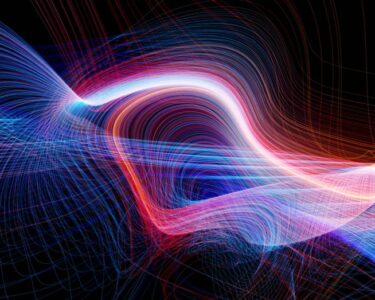![]()

Miguel Galindo Sánchez
www.escriburgo.com
Hay algo en lo que siempre fallamos. Cuando aseguramos, con esa media docena de palabras como una losa, que “yo soy el mismo de siempre”, estamos faltando a la verdad, aún sin ser plenamente conscientes de ello.
A mí también me ocurre, no crean, por mucho que luego me dé cuenta de lo incorrecto de mi afirmación, siempre me trago el bolo.
A veces intento corregirme ante mi interlocutor y me encuentro con que, muy digno o digna, muy serio o seria, muy en su sitio, me responde “pues yo sí que soy el/la mismo(a) de siempre”… Como si ello fuera algo de lo cual enorgullecerse, y que demuestra nuestra errónea dignidad. Porque, sin embargo, es falso.
La única realidad existente es que, desde que nacemos, a cada hora, cada día, cada semana, cada mes o año, cada lustro o década que van transcurriendo, van dejando en nosotros un poso de vivencias y experiencias, que, lo queramos o no, lo reconozcamos o no, sean para bien o para mal, amplían nuestros conocimientos anteriormente adquiridos, y nos los complementan o modifican; o los cambian totalmente; o incluso los condicionan o matizan… Nada es estático en el universo, y nosotros tampoco, naturalmente.
La verdad es que todos somos la acumulación de nosotros mismos en cada momento de nuestras vidas.
Somos nuestro propio producto y resultado acumulado. Nos vamos re-conociendo a cada etapa como la suma de los anteriores sumandos, en una matemática sin fin… Por eso es imposible que seamos siempre exactamente los mismos.
Es una falsa apreciación que nos ancla en una no menos falsa seguridad de ser fiables, porque confundimos fiabilidad con inmovilidad, y no van por ahí las cosas, precisamente.
Yo estoy convencido que tal mecanismo no se para ni con la muerte física, sino que el bagaje de la vida se añade al bagaje de la existencia, hasta que su propio peso nos haga abrir los ojos a todo lo que hemos estado ciegos en nuestra, por otro lado, autoimpuesta ceguera… Es que, si así no fuere, nada tendría sentido, ni ningún propósito definido, aún no entendido.
La prueba del nueve, o la prueba de todas las pruebas, es que todo, la sociedad, las cosas, el mundo, cambia… Decimos con una ignorancia premeditada que “es que el mundo ha cambiado”, y no se nos ocurre pensar, ni una sola vez, que si ese mundo ha cambiado – sea a mejor o a peor – es porque nosotros hemos cambiado y, al cambiar nosotros, lo hemos cambiado a él… Nosotros cambiamos y cambiamos nuestro medio. Constantemente. De ahí se demuestra la falacia de nuestro engreído y ufano “yo no cambio, yo soy el que siempre he sido”.
Otra vez la puñetera, e inequívoca, ley de Causa y Efecto: el mundo, la sociedad, las cosas, son el resultado de nuestras acciones cambiantes.
Otra cuestión distinta a tal fenómeno, es la calidad de las consecuencias de ese cambio general que propiciamos con nuestros propios cambios, claro…
Eso ya es harina de otro costal, como decía mi abuela. Lo que se cosecha siempre es el producto de lo que se siembra y nosotros hemos ido sembrando nuestro bancal conforme hemos ido cambiando de perspectiva y conforme hemos ido instruyendo o destruyendo nuestras propias mentes, que son, a la postre, las que manejan el volante que creemos conducir, porque, a lo mejor, o a lo peor, es él el que nos conduce a nosotros…
No llega a un escaso siglo que, un occidente devastado por una terrible guerra mundial, la segunda, motivada por la locura populista de unos enajenados que sembraron el continente de sangre, hambre, ruina y miseria, que sus habitantes levantaron sus espíritus enterrando las armas; desterrando los fascismos, dictaduras y haciendo de Europa la tierra garante de los Derechos Humanos… Solo poco más de ochenta años después, hemos vuelto a cambiarnos a nosotros y al mundo, truncando lo que empezamos a hacer, y rescatando lo que no deberíamos ser: lo peor de nosotros mismos, los alentadores de los nuevos nazismos.
La deducción lógica es que las personas, la gente, cambia, cambiamos nuestra realidad circundante conforme a cómo mudamos nuestro pensamiento. Y hacemos sociedades, naciones, mundos, mejores o peores, según nosotros alimentamos nuestra propia alma… Hace poco más de ese siglo, muy poco, este mismo civilizado occidente abolió la esclavitud (por cierto, España fue el último país en hacerlo, y a regañadientes) para construir una sociedad más justa, igualitaria y fraterna. Y así mismo se hizo. Y casi que se logró… Hoy, tras explotarlos durante siglos en sus propios países, conforme se acercan a los nuestros en busca de pan y trabajo, los ahogamos en el Mediterráneo y en el Atlántico; o nuestros sicarios los matan en las arenas del desierto; los rechazamos en nuestras calles; y solo los admitimos si vuelven a convertirse en nuestra esclavizada fuerza de campo.
Efectivamente, cambiamos nuestra forma de pensar y de sentir y vamos cambiando el mundo… “Es que las cosas están como están”, soltamos farisaicamente, pero no es el problema cambiar, eso es una oportunidad, una cuasi bendición; el problema parece que lo tenemos en cambiar a mejor.
Si nos fijamos en la Historia, que es la agenda de nuestra evolución como humanos, lo hacemos, no en línea recta, ni siquiera sinuosamente, si no, si acaso, en espiral (a veces parece que en zig-zag).
Volviendo y regresando a errores pasados y no resueltos; a repetir lecciones históricas que ya debíamos haber aprendido y dejado atrás; cayendo una y otra vez en las mismas equivocaciones.
Pero… claro, si no somos conscientes de que cambiamos a cada rato, a cada momento, a cada bulo de tuit, ¿cómo vamos a asumir la responsabilidad de los frutos de esos cambios?.. Sí, ya sé que la sociedad (a veces parece suciedad) funciona colectivamente, pero también es verdad que lo colectivo se forma de personas… Por cierto, “persona” viene del griego “prosopón”, y significa “careta”, por si no lo sabían… Y tampoco me malinterpreten: hablo de personas, no de gente.